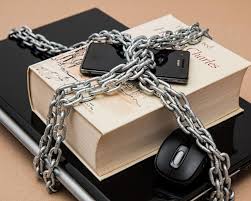El reciente fallo judicial que concede una medida cautelar para evitar la difusión de audios supuestamente pertenecientes a Karina Milei encendió una alerta sobre los límites a la libertad de expresión y el derecho a la información. Estamos ante un caso de censura previa, práctica explícitamente prohibida por la legislación nacional e internacional y que sienta un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en Argentina.
El fallo, si bien se ampara en la protección de derechos como la intimidad y el honor, incurre en una serie de inconsistencias legales que lo convierten en un acto de censura. A saber:
- Violación de la Constitución y Pactos Internacionales: la medida va directamente en contra de la Constitución Nacional (Artículos 14 y 32) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Artículo 13), que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Ambas normativas prohíben la censura previa, estableciendo que la libertad de expresión solo puede ser objeto de «responsabilidades ulteriores» (es decir, sanciones posteriores a la publicación). El fallo, al impedir la difusión de los audios, invierte este principio fundamental.
- Falta de proporcionalidad: prohibir de manera general la difusión de los audios es una medida excesiva y desproporcionada. La jurisprudencia, especialmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exige que cualquier restricción a la libertad de expresión sea la excepción y se aplique solo en casos de «manifiesta gravedad». En este caso, el juez opta por la prohibición total, ignorando la posibilidad de que la parte afectada demande por daños y perjuicios después de la publicación.
- El «Efecto Amortiguador» («Chilling Effect»): esta decisión judicial crea un precedente que desalienta a los periodistas a investigar y publicar información sensible por temor a represalias legales. Este «efecto amedrentador» genera autocensura, limitando el debate público y el control sobre el poder.
- Irrelevancia de la Ilicitud en la obtención: el fallo se justifica en que los audios fueron obtenidos ilegalmente. Sin embargo, para la jurisprudencia interamericana, lo más importante es si el contenido de la información es de interés público. Si los audios revelan asuntos relacionados con el funcionamiento del Estado, la forma de su obtención queda en segundo plano, ya que el derecho de la sociedad a estar informada es superior
Antecedentes históricos: un patrón recurrente
La censura previa no es un fenómeno nuevo en Argentina. El fallo actual se suma a una serie de antecedentes que demuestran la constante tensión entre el poder y la libertad de expresión.
- Un precedente clave: la causa «Verbitsky s/ denuncia apología del crimen» (1987): en este caso, el periodista Horacio Verbitsky denunció la inminente publicación de una solicitada que reivindicaba el accionar del dictador Jorge Rafael Videla. Aunque el juez de primera instancia prohibió la publicación, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión. El tribunal sostuvo que, si bien la apología del crimen es un delito, la Constitución prohíbe el control judicial anticipado de las publicaciones, y que cualquier responsabilidad debe ser «ulterior». Este fallo es un pilar de la jurisprudencia argentina que protege la libertad de expresión frente a la censura previa, incluso cuando el contenido es moralmente objetable.
- El caso de la jueza «Barú Budú Budía» (1992): la jueza María Servini de Cubría ordenó, en un fallo que no tenía precedentes, la prohibición de una parodia televisiva que la satirizaba. Este caso se convirtió en un símbolo de la censura judicial, demostrando cómo el poder puede intentar silenciar a sus críticos.
- El caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina (2011): en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado argentino por haber condenado civilmente a los periodistas de la revista Noticias que habían publicado información sobre la vida privada del entonces presidente Carlos Menem. La CIDH sentó un precedente fundamental al declarar que las condenas por daños y perjuicios, incluso posteriores a la publicación, pueden generar un efecto amedrentador y violar la libertad de expresión. Este fallo refuerza el principio de la «real malicia» que exige que una figura pública demuestre que una información falsa fue publicada con pleno conocimiento de su falsedad o con temeraria despreocupación por la verdad.
El fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei revive la figura del censor judicial, una amenaza para la democracia que se creía superada. Al privilegiar la intimidad de un funcionario sobre el derecho de la ciudadanía a la información, el juez ignora la historia y el marco legal que protegen la libre circulación de ideas. La lucha contra la censura previa es, en esencia, una defensa de los pilares de la República.
La Censura en el Derecho Estadounidense: de los «Papeles del Pentágono» a la Doctrina de la «Real Malicia»
El derecho de Estados Unidos, si bien no prohíbe la censura previa de manera absoluta, desarrolló una jurisprudencia que la restringe severamente, influyendo de manera significativa en la doctrina internacional sobre la libertad de expresión. Dos de los casos más emblemáticos que se oponen a la censura previa son:
-New York Times Co. v. United States (Los Papeles del Pentágono, 1971): en este caso histórico, el gobierno de Richard Nixon intentó censurar la publicación de un informe secreto del Departamento de Defensa sobre la Guerra de Vietnam, argumentando que su difusión ponía en riesgo la seguridad nacional. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del New York Times y del Washington Post, estableciendo un principio fundamental: el gobierno tiene una carga «pesada» para justificar cualquier restricción previa a la libertad de prensa. La mayoría de los jueces argumentaron que una democracia no puede funcionar si el gobierno tiene el poder de decidir qué información puede ser conocida por el público, incluso en asuntos de seguridad nacional. El fallo sentó una base sólida para la doctrina de la no censura previa en el periodismo de investigación.
-New York Times Co. v. Sullivan (1964): aunque no se refiere a la censura previa, este caso es crucial para la protección de la prensa frente a demandas por difamación, lo que indirectamente previene la autocensura. El Tribunal Supremo dictaminó que una figura pública que demanda por difamación debe probar no solo que la declaración era falsa, sino también que fue publicada con «real malicia» (actual malice), es decir, con conocimiento de su falsedad o con una imprudente indiferencia hacia la verdad. Esta doctrina, luego adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, protege a los periodistas al elevar el estándar de prueba para las figuras públicas, evitando que usen demandas civiles para silenciar la crítica y la investigación.
Estos precedentes estadounidenses demuestran que, a pesar de las diferencias en los sistemas legales, la lucha contra la censura y la protección del periodismo de investigación son principios universales que una democracia debe defender.
Asimismo, la Declaración de Chapultepec, suscrita en 1994, especifica que “la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”
La lucha contra el espionaje ilegal no debe violar la libertad de expresión
Es crucial distinguir entre la necesidad de combatir el espionaje ilegal y la prohibición de la difusión de información de interés público. Si bien el espionaje ilegal es un delito grave que debe ser investigado y sancionado, las medidas para combatirlo no pueden convertirse en un pretexto para la censura.
El problema reside en el origen ilegal de la información, no en su difusión. El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos del espionaje ilegal y de investigar a quienes lo llevan a cabo. Sin embargo, el derecho a la información de la sociedad no puede ser sacrificado en este proceso. Cuando la información obtenida ilegalmente es de interés público, su difusión contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas. En cambio, su prohibición fomenta la opacidad y protege a quienes actuaron de manera ilícita.
La forma adecuada de proceder es investigar y juzgar el delito de espionaje, no censurar a los medios de comunicación que revelan sus resultados. El fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei revierte este orden, priorizando la censura sobre la justicia. La lucha por la democracia exige que ambas causas, la de la libertad de expresión y la de la transparencia, avancen de la mano.